«Las lagunas, que disfrutamos hoy, son un legado cultural de nuestros antepasados»
Antonio Sala Buades (Asociación Cultural Ars Creatio)
Continúan las jornadas dedicadas a las lagunas de Torrevieja y La Mata. La tercera de ellas, celebrada en la mañana del sábado 27 de mayo en el Palacio de la Música, acogió dos conferencias de altísimo nivel y la presentación de un cortometraje documental. Con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Dolón; del concejal de Cultura, Domingo Pérez; del coordinador en Torrevieja de la Universidad de Alicante, José Norberto Mazón; y de la presidenta de Ars Creatio, Josefina Nieto, entre un interesado público, dirigió la sesión la secretaria de dicha asociación cultural y organizadora de estas jornadas, Ana Meléndez.
Carlos Martín Cantarino, profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, instruyó a los presentes sobre «El papel de la actividad humana en la creación de un ecosistema único: Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja». Este ecosistema debe su actual configuración y, por tanto, sus grandes valores ambientales, a una serie de profundas transformaciones humanas antiguas y recientes. En la ponencia, se repasó la historia de estas intervenciones subrayando la necesidad de tener en cuenta su componente cultural para una comprensión cabal de sus peculiaridades ecológicas y el diseño de estrategias de gestión eficaces del Parque Natural.
Martín Cantarino explicó cómo se extraía sal en la laguna de La Mata, la primera en dedicarse a este fin, así como la importancia de la Redonda (Real Decreto de 1770) para acondicionar la zona de escorrentías. En cuanto a la laguna de Torrevieja, se había intentado convertir en albufera para la cría de peces, para lo cual se construyó el canal conocido como el Sequión (1509), a semejanza del de Elche; pero este propósito fracasó a causa de la alta salinidad, dado que no había aportación de agua dulce. En el último tercio del siglo XVIII se destinó a salina —la fuente de riqueza dio origen a la nueva población con contingentes de las de los alrededores—, lo que permitió además el nacimiento de un ecosistema gracias al mantenimiento de la lámina de agua, que facilitó el asentamiento de varias especies de aves.
El ponente terminó con un recorrido por los adelantos técnicos del último siglo, desde la propuesta de Vicente Chapaprieta Fortepiani (padre del político Joaquín Chapaprieta Torregrosa) y la construcción de los canales de conexión de la laguna de Torrevieja con el mar y de ambas lagunas entre sí (que da diferentes coloraciones según la concentración de sal en cada una), la plantación de eucaliptos para combatir el paludismo, hasta el más reciente de la comunicación con el yacimiento de sal gema de Pinoso, que mantiene la producción durante todo el año.
Como idea principal de su conferencia, Carlos Martín Cantarino destacó que sin la actividad humana de siglos, destinada a un propósito económico, nuestras lagunas no tendrían hoy el valor ecológico que tienen. Subrayó en consecuencia el regalo que nos ha sido legado, por la naturaleza y por nuestros antepasados.
Armando Alberola Romá, catedrático de Historia Moderna por la Universidad de Alicante, autor de 162 publicaciones y participante en 126 congresos nacionales e internacionales, llevó al público desde la Edad Media hasta la actualidad en su conferencia «La producción y comercialización de sal en el Mediterráneo occidental durante la Edad Moderna: Torrevieja y La Mata como referentes». De entre las salinas litorales que desde época medieval se explotaban con gran aprovechamiento en el antiguo Reino de Valencia destacan, ya en sus confines meridionales, las de La Mata y Torrevieja. La sal de las primeras era famosa desde la Antigüedad por su excelente calidad y, además de surtir a numerosas poblaciones valencianas y aragonesas, era exportada a varios países atlánticos (Holanda, Inglaterra, Suecia, Dinamarca) y mediterráneos (Venecia, Ragusa, Génova). La explotación sistemática de las salinas de Torrevieja no tuvo lugar hasta el último tercio del siglo XVIII, dadas las especiales características de la denominada laguna de Orihuela.
Apoyado en una rica y sugerente documentación, el ponente recorrió la historia de la producción de sal, destacando su enorme importancia en la conservación de alimentos y, por consiguiente, en el comercio. Se usaba en farmacopea, en curtidos o para recubrir hornos, e incluso tuvo su papel en la historia religiosa, pues el pescado salado permitía observar los preceptos cuaresmales y no consumir carne durante muchos días al año. Dado su alto valor, la sal era objeto de políticas financieras (gravada con impuestos) y los reyes financiaban diversas campañas. En la Edad Media se disparó su consumo a causa de determinadas industrias. La sal, «señora de las rutas comerciales», se transportaba por toda Europa y llegaba al centro de África, donde su peso se cambiaba por oro.
Armando Alberola pasó a continuación a detallar la forma de explotación de las salinas en el antiguo Reino de Valencia, en comparación con las del resto de España. Entre otros aspectos, mencionó a Luis de Santángel como uno de los participantes en la financiación de la expedición colombina. Presentó muy ilustrativos fragmentos de mapas y de documentos fundamentales para conocer la historia de nuestras lagunas, de autores como Castelló, Escolano, Cavanilles o Madoz.
El conferenciante analizó asimismo la evolución histórica de ambas lagunas, la rentabilidad de la producción, el alcance de su comercio, las exigentes tareas de recogida, acarreo y embarque, así como la notable cantidad de mano de obra que atraían procedente de enclaves cercanos.
En el último de los actos programados en esta sesión, fue presentado el cortometraje documental Los últimos artesanos de la sal, realizado por el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, del cual se emitieron unos minutos, que cuenta el proceso de nuestra artesanía salinera, única en el mundo. El visionado causó una enorme emoción entre los asistentes. La semana que viene se distribuirá a los medios de comunicación y en las redes sociales.
Cabe destacar la colaboración de Manuel Sala Campos, Miguel Pérez Muñoz y Juan Pujol Torremocha, así como la inspirada música al piano compuesta por Fran Barajas, que subrayó las imágenes con gran sensibilidad. El público quedó a la expectativa de verlo íntegramente el próximo mes de diciembre, cuando terminen las sesiones de grabación del verano y su definitivo montaje.
José Manuel Dolón, José Norberto Mazón, Josefina Nieto y Ana Meléndez entregaron sendos recuerdos de agradecimiento a los ponentes y al compositor (un barco de sal y un facsímil del auto de deslinde de 1763, editado por la Universidad de Alicante) y a los artesanos (una fotocomposición personalizada).
Descubre más desde Objetivo Torrevieja
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Filed under: Actualidad, Asociaciones, Cultura |

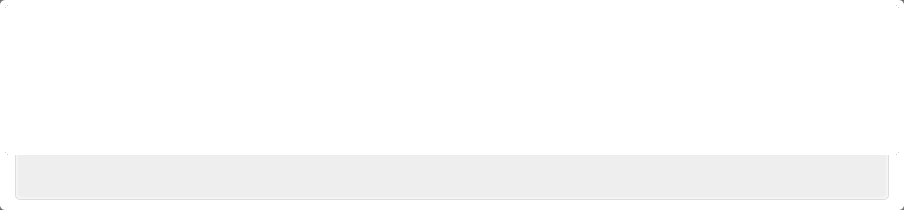





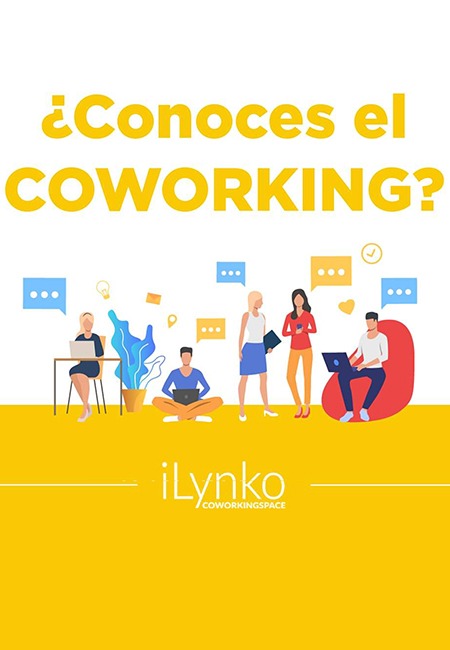


















































Deja un comentario